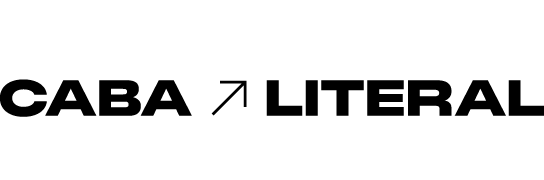Hace ahora un par de años, y ya voy para quince de publicar ininterrumpidamente en este mismo diario, entre mis relatos titulé uno Historias perdidas. Incluía los siguientes párrafos (con una ligera variación):
50 años atrás, Borgovo llegaba al colegio con su guardapolvo blanco y en el umbral del aula de tercer grado perdía todos los útiles.
En rigor, conservaba un papel glasé. O lo pedía prestado. En la parte posterior del papel glasé, la superficie blanca y tersa, el exacto opuesto del frente, brilloso y de color, escribía un chiste, o una historia o un dato. En cuatro o cinco líneas. “Atilio ganó la carrera. Pensó que era por sus zapatillas mágicas. Pero ganó sin sus zapatillas. Se entristeció”. Voceaba El Diario del Aula como el canillita voceaba Clarín.
Sus compañeros de grado “alquilaban” el diario: le pagaban con un útil, por leerlo. Tras la lectura -menos de un minuto-, le reintegraban el ejemplar.
De ese modo Borgovo recuperaba los útiles extraviados: los lápices, la cartuchera, el sacapuntas. Reaparecía el maletín, también perdido, como si le pagara Dios.
Si había pedido prestado el papel glasé, el primer alquiler se le iba en esa divisa. En cierta ocasión, una lectora se negó a pagarle: la historia era repetida, o el chiste no tenía gracia.
Borgovo aceptó el reclamo. No les cobraba para que sostuvieran el papel entre sus manos: le pagaban por un bien intangible. Lo que escribía, debía tener sentido.
“Ese sentido debía transmitirse a mi lector como mis admirados escritores me lo habían transmitido a mí, y como yo lo sentía cuando escribía algo con sentido”, reflexionó, medio siglo después.
“Era un círculo virtuoso que no debía ser interrumpido. La mercadería que yo ofrecía era intangible, pero no incalculable. Tenía o no tenía un valor. Ese valor era en buena medida determinado por la percepción del lector, pero no exclusivamente. En esa ocasión, mi lectora tenía razón. Yo no había publicado lo mejor que podía escribir. O bien no me había esforzado, o bien no me había inspirado, o bien había publicado por necesidad y no por convicción. Mucho más tarde en mi vida y en mi carrera descubriría la triste realidad de que podía publicar un texto que yo considerara de lo mejor que había escrito, con completa convicción y emoción, y que de todos modos los lectores no lo consideraran lo suficientemente valioso como para pagarme ni con un papel glasé, que por entonces para mí era una de las cosas más valiosas del mundo, no por el frente brilloso y de color, sino por la posibilidad de escribir en su reverso terso y en blanco…
Había descubierto, en el reverso de una vocación espontánea, no buscada, un oficio. Recuperaba lo que había perdido gracias a mi oficio. Es el mismo oficio que sigo desempeñando al día de hoy y por los mismos motivos”.
De aquella reminiscencia había quedado fuera de foco una experiencia posterior. El padre de Borgovo trabajaba como contador público para una empresa del Estado. Como un modo de complementar su salario, en ocasiones oficiaba como perito auxiliar en alguna causa judicial o en mediaciones comerciales. Le había salido un encargo en Miramar, a principios de noviembre.
Por motivos que Borgovo no terminaba de recordar, su padre le había permitido acompañarlo. Entonces lo deleitaba el mar, y especialmente acompañar a su padre en una jornada laboral. Alcanzaba con un fin de semana para aquella misión, de modo que ni siquiera perdía un día de clase.
“Aquel octubre caluroso”, rememoró Borgovo, “tras mi padre cumplir su función, caminamos por las playas desiertas de Miramar. Como mi piel nunca se ha llevado bien con el sol, acostumbraba pasear por la playa a horas muy tempranas. Siete y media u ocho de la mañana, para poder disfrutar del mar y el cielo a pleno sin convertirme en un piel roja…
«El mar en las primeras horas del día es un espectáculo distinto: las aguas son plateadas, y la espuma es más blanca. El cielo es de un celeste discreto, como si estuviera apareciendo por primera vez. La brisa marina es fría, pero es un frío hospitalario. Mi padre caminaba silencioso, con las manos entrecruzadas tras la cintura; y yo zigzagueaba entre los restos de las olas y la arena húmeda. De pronto, mi padre se detuvo y vi que su mirada se clavaba en un punto de la arena húmeda. Inclinó apenas la espalda y recogió algo del suelo. Me lo mostró.
“Era una piedra negra. Una piedra ovalada como un camafeo, reluciente y lisa. Era tan negra que parecía la matriz del color negro, el modelo del que se había partido para luego ir distribuyendo los matices del negro por el resto de los objetos.
“Mi padre me mostró la piedra.
-Tal vez no haya ninguna piedra como esta en todo el mundo -dijo-. Está aquí tirada, y a nadie le interesa. Pero tal vez sea la piedra más negra del mundo, y tal vez no haya ninguna otra piedra igual. En ese caso, valdría más que el oro.
“Extendí la mano para que depositara allí la piedra negra; pero mi padre, con una agilidad que pocas veces le he visto, llevó su brazo y su mano hacia atrás, y lanzó la piedra más allá de las olas, al centro del mar.
“Desde entonces, busco la piedra negra. Cuando buscaba los útiles, cuando busco el control remoto, cuando busco una buena historia o cuando busco la verdad, busco la piedra negra. ¿Y qué significa la piedra negra? Lo sabré si alguna vez la encuentro”
De regreso de aquel viaje con su padre, decidió preparar una edición especial de su Diario del Aula, sólo para la alumna que se había negado a pagar. Le llevó prácticamente el mes resumir la historia de la piedra negra en las nueve líneas del reverso del papel glasé. Se acercaba el final del ciclo lectivo.
-Esto sí que está bien escrito -dijo la niña-. Y en vez de pagarle con un útil, agregó:
-Probablemente llegues a escribir en el diario Clarín.
Cursaban tercer grado. El maestro Poggi les pegaba. El país se desintegraba. Borgovo cumpliría 8 años al final de ese mismo noviembre de 1974.
-Imposible -dijo Borgovo-. Mis cuentos sólo quedarán en la parte de atrás de un papel glasé.
-Siempre -respondió la lectora-. Así es como recuperas las cosas que perdiste al nacer. Pero además, se publicarán en Clarín. Aún estarás publicando esos cuentos cuando Clarín cumpla 80 años.
Feliz cumpleaños, Clarín.